Llámese como se llame, el segundo día del mes de
noviembre se recuerda a los que ya no están entre nosotros. La fecha que
durante años y años de nuestras vidas pasa como un día más, como otro día
cualquiera de la semana, se nos hace chica inscribiendo en ella a todos los que
faltan. Basta que la ausencia sea aquella de la persona a la que no pensabas
agregar a la lista y de golpe te das cuenta que tienes un montón de Fieles
Difuntos a quienes debes un pensamiento. Aparecen todos los abuelos, tíos,
primos y amigos que partieron, aparecen porque falta ahora el personaje
principal de la pieza que juegas en la vida.
Mi madre ponía flores a sus muertos en la casa y
no recuerdo haberla visto acompañar a sus hermanas al cementerio, protegidas
por viejas sombrillas, a pie, comadreando, llevando sus ramos comprados bien
temprano el domingo, y regresando en coche de caballos, que hacían su fila
frente al camposanto. La tía que queda, ya no tiene fuerzas para andar el mismo
camino y mucho menos regresar a su casa en bici-taxi. Sin embargo, Migdalia
Estela tiene presente a sus fieles difuntos, a sus muertos.
Santa Clara aún duerme mientras yo escribo esta
nota. Habrá sol y nubes queriendo expulsar una llovizna que hará más fresco el día,
que comenzará con 22° y sin temor a huracanes. El cementerio abrirá su puerta
principal dentro de dos horas, y como es sábado, es posible que acudan muchas
más personas que lo habitual. A la izquierda del pórtico, en el exterior,
estarán situados los vendedores de jardineras y placas en granito, y floristas
proponiendo azucenas, gladiolos, boquitas de león y girasoles. Adentro, en la
quietud de la vida detenida, los ausentes, los que partieron un día.
Me tomo una pausa para pensar en aquel 2 de
noviembre en que dejamos Quito para ir a Guachala, una de las más viejas
haciendas del Ecuador. Apenas instalados en la hacienda, salimos a la carretera
y tomamos un autobús hasta Cangahua. El pueblito bullía, y cada vez llegaba más
gente, en su mayoría, habitantes de las comunidades indígenas que viven en los
alrededores, una zona de suelos cangahuosos, volcánicos, trabajados por la erosión. La aridez se
reflejaba en el rostro de los indios, cabizbajos, silenciosos, en marcha hacia
el cementerio con sus jolgorios de comidas, sus recipientes de colada morada y
sus guaguas de pan. Asistimos a la fiesta que ofrecen los vivos a los muertos,
comiendo los platos que gustaban los ausentes, tomando las bebidas que ellos
preferían, sentados sobre la tierra seca, o desyerbando un cuadrado pobre donde
un ser querido reposa. La tristeza nos invadió y al rato dejamos el cementerio,
al que seguían acudiendo blancos y mestizos de poblaciones allegadas y los
indios con sus ponchos coloridos, las mejillas quemadas por el viento seco que
sopla en los Andes. De regreso a Guachala, en lugar de bajarnos en el portón de
la hacienda, seguimos a Cayambe, un pueblo a los pies del volcán del mismo
nombre, alto de casi 6000 metros. Cayambe era también un hormigueo y las
galerías interiores del cementerio apenas daban cabida a tanta gente. Escenas
familiares tristes y acordes de guitarras en cada recodo del camposanto. Un
músico ciego iba de tumba en tumba sacándole a su acordeón notas muy tristes y
letras quejosas que envolvían el lugar de una honda melancolía.
En apenas cuarenta y ocho horas visitamos tres
cementerios. Aunque no somos supersticiosos,
tanta tristeza y cruces y nombres, y muertos esperando a alguien que nunca
llegaba, nos tocó fuerte en el pensamiento y la imaginación, -todavía no éramos
huérfanos-, nos miramos sin hablar, otro acorde de guitarra nos produjo un
escozor, una voz desconocida nos gritaba de salir de una vez de aquel festival
de vivos y muertos. Atravesamos Cayambe con prisa buscando el camino a la
hacienda de Guachala.©cAc-2019





.bmp)
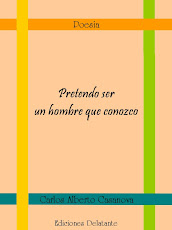





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire